La Paleontología como "Ciencia Imaginativa"
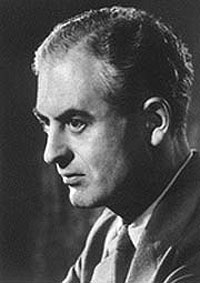
Ya Kuhn en su Structure of Scientific Revolutions plantea que no basta la lógica para explicar la ciencia, sino que también es necesaria la persuasión [3] . Pero como dice Luis Flores, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Chile, Kuhn no examina el papel de las metáforas y de las imágenes en la ciencia [4].
Por esta razón, es absolutamente válido el preguntarse si acaso la paleontología es tan sólo ciencia; entendiéndose que se nutre únicamente de concepciones lógico-racionales, empíricas o híbrido-positivistas (como el “tradicional” método científico ilustra); o más bien es una disciplina del entendimiento o pensamiento humano que va a la vanguardia y que se enriquece de otras fuentes, en especial del arte. Tan válido, es este cuestionamiento, como la aseveración de John Cornwell, catedrático de Oxford, que decía que “cuando trabajo me siento practicando un arte antes que siguiendo un método” [5].
La imaginación científica sería concordante con una imaginación estética4. Por ello me llama la atención, la singularidad de los postulados del Doctor en literatura y filosofía chileno, José Miguel Ibáñez, en su libro La Creación poética, en cuanto a que la creación artística es como “un organismo, que al crecer, es al mismo tiempo resultado y ley de su crecimiento (…) Todo lo que vive se anticipa a sí mismo.”[6] Haciendo un símil entre la poesía y la naturaleza biológica, que jamás se define del todo, en constante vorticidad y que ejemplifica como la cualidad definitoria de una poiesis(=creación). ¿Por qué la paleontología no puede llegar a ser entonces una rama artística-creadora del pensamiento humano, si la ciencia es un tipo de poiesis, como razón imaginativa, también? ¿Por qué marginarla a una sola posible capacidad creadora y no enriquecerla de una mayor libertad, ajena a morales totalizantes indiferentes a lo vital?
Uno de los fundadores de la mecánica cuántica, Wolfgang Pauli, quien propuso el principio que lleva su nombre (el Principio de Exclusión), planteaba, con desazón, en su libro Writings on Physic and Philosophy que “como consecuencia de la actitud racionalista de los científicos a partir del siglo XVIII, los procesos de fondo que acompañan el desarrollo de las ciencias naturales, aunque siempre presentes y de efecto decisivo, permanecieron en gran medida desatendidos, es decir, confinados al inconsciente” [7]. Nos quedamos cortos, entonces, al decir que las raíces de quienes se escandalizan de la inserción del rol de la imaginación en el origen de las ciencias, ideas ya ni tan nuevas, son más que decimonónicas.
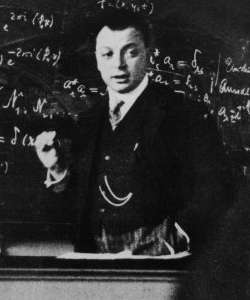 Tal como Wittgenstein, filósofo austriaco del siglo XX, realizaba juegos de lenguaje para crear nuevas realidades, permitámonos una serie de cuestionamientos en cuanto a la sobrevivencia de “ideas” y “conceptos” vueltos sobre sí mismos: ¿Sobrevive el método científico vuelto sobre sí? ¿Es capaz de validar el método científico, sus premisas de experimentación y refutación, constantemente? ¿O más bien parte de la base, que a partir de la depredación de sus hipótesis se inyecta la avidez “científica” por crear nuevas realidades? ¿Esta hambre-hipótesis nace del ciclo interno del método científico, o más bien del impulso creativo-poiético, del investigador, encarnado en hombre?... Por otro lado ¿Sobrevive la paleontología, como poiesis, vital y biológica, vuelta sobre sí misma? ¿Acaso la volición de volverse sobre sí mismo y entenderse a través de la imaginación-creadora de un “hombre” vivo, no nos permite ir más allá de los fósiles y sus inexistentes pieles, colores o etología? ¿La paleontología, ciencia cuyo objeto de estudio son los fósiles, se detiene o se frustra al no poder experimentar sobre la estética y el desarrollo de la vida del pasado? ¿Cómo la paleontología entiba sus paleo-pilares para sustentar sus postulados? La paleontología, a partir de pequeños fragmentos es capaz de promover poderosas teorías, gracias a la imaginación. Aquí es donde la paleontología gana y salva de cualquier anacrónico estilo de hacer ciencia.
Tal como Wittgenstein, filósofo austriaco del siglo XX, realizaba juegos de lenguaje para crear nuevas realidades, permitámonos una serie de cuestionamientos en cuanto a la sobrevivencia de “ideas” y “conceptos” vueltos sobre sí mismos: ¿Sobrevive el método científico vuelto sobre sí? ¿Es capaz de validar el método científico, sus premisas de experimentación y refutación, constantemente? ¿O más bien parte de la base, que a partir de la depredación de sus hipótesis se inyecta la avidez “científica” por crear nuevas realidades? ¿Esta hambre-hipótesis nace del ciclo interno del método científico, o más bien del impulso creativo-poiético, del investigador, encarnado en hombre?... Por otro lado ¿Sobrevive la paleontología, como poiesis, vital y biológica, vuelta sobre sí misma? ¿Acaso la volición de volverse sobre sí mismo y entenderse a través de la imaginación-creadora de un “hombre” vivo, no nos permite ir más allá de los fósiles y sus inexistentes pieles, colores o etología? ¿La paleontología, ciencia cuyo objeto de estudio son los fósiles, se detiene o se frustra al no poder experimentar sobre la estética y el desarrollo de la vida del pasado? ¿Cómo la paleontología entiba sus paleo-pilares para sustentar sus postulados? La paleontología, a partir de pequeños fragmentos es capaz de promover poderosas teorías, gracias a la imaginación. Aquí es donde la paleontología gana y salva de cualquier anacrónico estilo de hacer ciencia.
Por eso me equivoco al decir que Ciencia es cada vez más un nicho de poder que se resiste a caer [8] , porque lo vital es tan rebelde que “cada vez que introducimos una nueva herramienta, nos conduce siempre a nuevos e inesperados descubrimientos, porque la imaginación de la naturaleza es más rica que la nuestra”[5]. Por ello, es más cierto decir que Ciencia es cada vez más una oportunidad de imaginar y crear, ya que el hombre, como ser vivo, insufla su voluntad creadora, forjando modelos, escribiendo metáforas y creando seres. Y cuando se “supera” a sí misma, la ciencia deja de ser ciencia, de manera similar al proceso biológico de especiación. Y en estas nuevas especies de pensamiento, enriquecidos por los colores de la naturaleza, el arte y el hombre, es que debe participar la paleontología.
1 Colaboradores de Wikipedia. Peter Brian Medawar [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha de consulta:10 de mayo del 2009].
Disponible en:
-->http://www.articlearchives.com/1257778-1.html

Comentarios
Publicar un comentario